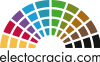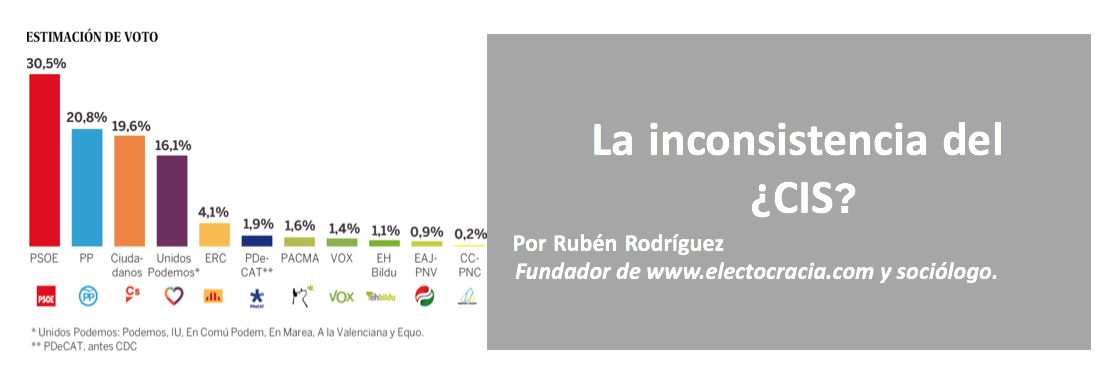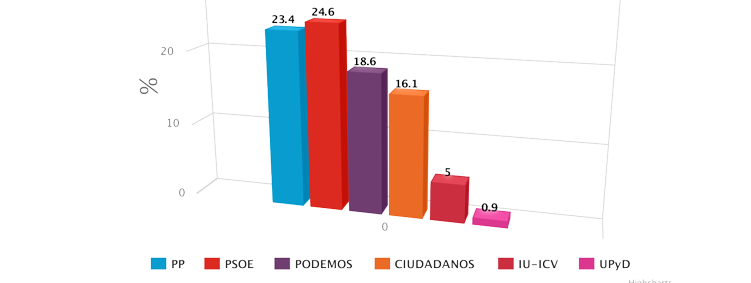Cómo entender la titulitis de los políticos
Si mezclamos con cierto cuidado algunos ingredientes básicos de las teorías sociológicas, podemos comprender razonablemente el guirigay que se ha formado con los affairs de los títulos de nuestros políticos.
Las razones para estudiar pueden ser variadas, pero en un lugar y tiempo concretos dependerán sobre todo de las estructuras axiológicas del sistema educativo y del sistema social general. Alguien puede decir que estudia para ser mejor persona, pero en general, la mayor parte lo hace para conseguir el mejor puesto de trabajo posible de acuerdo con sus aptitudes, actitudes y circunstancias externas. De ahí la pregunta “qué te gustaría ser de mayor”. Si un niño respondiera que “una persona feliz” provocaría la sonrisa del inquisidor, una sonrisa que, si fuera analizada, pondría en evidencia la profunda fuente de angustia que subyace en la cuestión, su carga dramática, que puede ser desdoblada de su lado jovial, como vamos a hacer en estas líneas.
Desde el inicio de su andadura escolar, ese mismo niño se dará cuenta de la dureza del sistema, de la competencia constante y de la escasez de las recompensas, incluyendo el estilo de sus repartidores, escasamente afectivo. Irá viendo cómo, poco a poco, se van quedando en el camino los fracasados. La carrera escolar siempre fue una de fondo. Pero el recorrido ha variado desde el inicio de la educación moderna. A medida que se democratiza el sistema y la proporción de egresados aumenta, la meta se traslada a cotas más altas. En algunos países de América Latina, se usa el apelativo de “Licenciado” o “Licenciada” para dignificar a la persona. Antes, por estos lares, se uso el de “Bachiller”. Tras la apertura de los sistemas, en España desde la década de 1980, en los países de nuestro entorno esos “títulos” honoríficos resultan anacrónicos.
Aunque algunos comentaristas culpan de la “titulitis” que sufrimos al Plan Bolonia. En realidad, el Espacio Europeo de Educación Superior en el que ingresamos en los últimos años no añade nada sustancial al esquema evolutivo, el cual debe entenderse como una cuestión puramente mercantil, de ajuste entre oferta y demanda de puestos de trabajo en un contexto en el que la implantación de la educación como derecho fundamental crea una consecuencia no procurada de exceso de mano de obra formada que no soluciona las tensiones sociales sino que las traslada o las pospone.
Eso se debe a que nuestro sistema educativo fue ideado en tiempos de la Revolución Industrial para formar trabajadores, no ciudadanos activos y críticos, o artistas, o simplemente personas felices. ¿Puede cambiar? ¿Existen alternativas? Por supuesto, de hecho así se denomina, educación alternativa, a una vía minoritaria que no es una solución siempre satisfactoria porque condena a sus adeptos, como en el caso del movimiento Homeschooling, a complicados equilibrios de integración social. Un dilema moral difícil de asumir para los padres o tutores.
Es más, el incesante rosario de reformas educativas que venimos padeciendo en las últimas décadas, no funciona como profilaxis ante la epidemia de titulitis que padecemos, sino que, por el contrario, la agudiza. La competencia aumenta cuando desaparecen materias como la filosofía o el latín, que son justamente las que podrían compensarla, al aprender a cuestionar el mundo que nos rodea, lo cual incluye la educación.
Titulitis es un término jocoso y vulgar. Tiene un sinónimo más honorable: credencialismo. Un título es una credencial cuya función es precisamente acreditar que has invertido en capital humano. Invertir en capital humano es importante desde que, a mitad del siglo pasado, los economistas de la educación estudiaron la evolución de la renta nacional y proporcionaron una excusa acorde con los valores del sistema a los gobernantes de las democracias liberales: cada dólar, cada euro invertido en educación, se recuperaría después sobradamente al aumentar la productividad del trabajador. Además, la ganancia se operaba en los dos niveles: ganaba más el trabajador que estudiaba más años, y ganaba todo el país o sistema, por las economías externas. Algunos críticos matizaron: en épocas de recesión, aquello no funcionaba. En realidad sí que lo hacía, pero a la baja. En época de crisis, hay que seguir sumando títulos para no perder el puesto en la cola de las de empleo.
En todo caso, el credencialismo es un esquema motivacional próximo a la acción racional. El fin del alumno es obtener los créditos que dan lugar al título con el mejor esfuerzo o en el menor tiempo posible. De esa forma se asegura superar a la competencia. Todo bien, pero, ¿por qué algunos hacen trampas y otros no? Dependerá de muchos factores y habrá que analizar caso por caso, pero en términos generales existe, desde Merton, una explicación bastante plausible. Hacemos más hincapié en educar a nuestros hijos en el éxito –no solo nosotros, también los educadores informales, como muchos personajes famosos de dibujos animados-, que en los medios legítimos para conseguirlo. El componente puritano de las clases medias ha ido disminuyendo en el último siglo, entre otras cosas, por la acentuación de procesos como el de la secularización. Muchos ciudadanos reconocen que copiaron en el colegio. La mayoría no tienen por qué ser después políticos o profesionales corruptos, pero tienen más probabilidades de serlo que los que no copiaron. También más probabilidades de comprar un título.
Puede parecer que estas someras explicaciones son suficientes para entender la fiebre por los títulos y la desazón de nuestros políticos por demostrar su valía. Pero hay más factores que echan leña al fuego. Los valores de la educación no son específicos de ese sistema. Acumular títulos da puntos, no solo para trabajar más o mejor, sino para elevar la notoriedad social. Fulanito tiene dos doctorados y habla cinco idiomas. Igual que en las tradicionales consultas de los médicos, los vecinos muestran sus credenciales enmarcadas en las paredes, junto con las fotos de sus viajes o los amigos de Facebook. La acumulación de bienes, tangibles o intangibles, nos clasifica en una jerarquía de estatus sociales. Se compite en una doble escala, materialista y posmaterialista. Es más guay no solo quien tiene más coches o casas, o la última televisión, sino el que más aldeas ha visitado de voluntario o más fotos tiene en manifestaciones pro-derechos humanos y no humanos.
Así pues, el título no es solo el titulo de master o de doctorado. El título es todo credencial, es decir, cualquier cosa que acredite que superas a otros en valores. Se da la paradoja, por tanto, que una educación en valores, o una sociedad no materialista, no garantiza la inmunidad contra lo que supone la enfermedad de la titulitis, porque podríamos seguir compitiendo por ver quién escribe más poemas.
¿Puede hacerse alguna consideración especial para los políticos? Por supuesto. Si todo vecino necesita acreditar que estuvo este verano en África, si todo trabajador necesita acreditar que tiene estudios, el trabajador de la política lo necesita, si cabe, con más ansiedad. La razón es simple: no hay consenso sobre el perfil del político. Cuando estudié Ciencias Políticas llegué a creer que aquella era una buena formación. Pagué cara mi ingenuidad, como muchos otros. Hace no mucho, en una conversación de café, con un candidato de cierta novísima formación, le pregunté por las cualidades que debía tener a su entender un político. Me contestó que era subjetivo, por tanto que ninguna en particular –tal vez no le preocupaba mucho porque era amigo del líder nacional-. Yo tenía la cabeza llena de las advertencias de Weber sobre la vanidad, o del tipo ideal de político intelectual de Gramsci, al cual ya no le bastaría la tradicional formación jurídica, sino que tendría que sumar conocimientos técnicos de administración pública, y sobre todo un conocimiento riguroso de los problemas sociales. Curiosamente, Gramsci era uno de los grandes referentes de la formación aludida en la anécdota, y por eso lo cito.
De ella se deduce la neurosis típica de la clase política. Su inseguridad y sus contradicciones, sus complejos ocultos en demagogias, hacen que sean capaces de hacer el ridículo, en algunos casos, o de cometer delitos, en el peor, a la hora de acumular títulos que, en el fondo, no necesitan.
Fernando Gil Villa (Catedrático de Sociología en la Universidad de Salamanca USAL y experto en Sociología de la Educación.
Consulta todos nuestro artículos en www.electocracia.com/blog